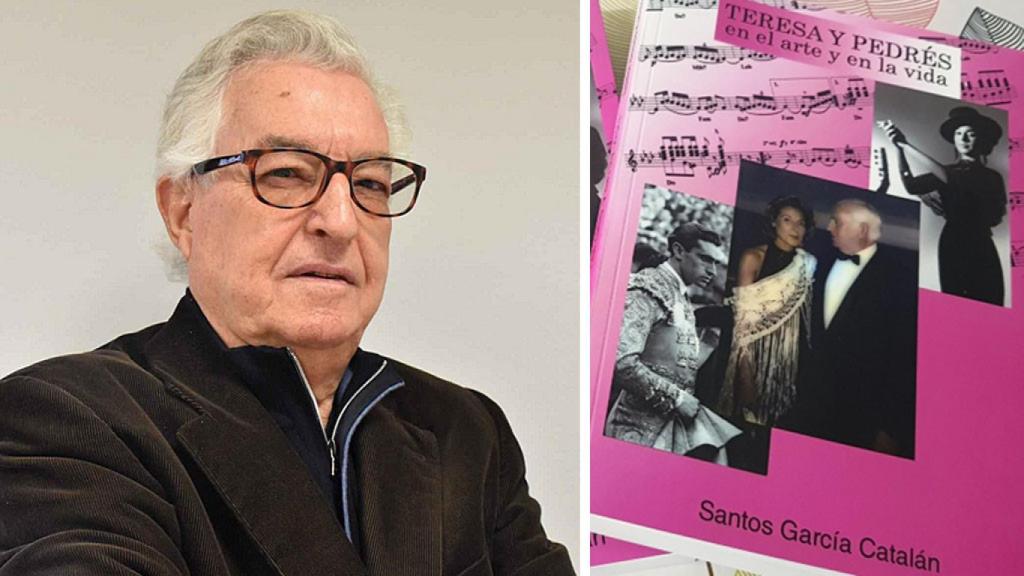Estamos habituados a darle al interruptor y que se ilumine la habitación que estaba a oscuras. A marcar un número y que nos conteste la persona a la que llamamos. Abrir un grifo y que salga agua fría o caliente. A abrir la nevera que conserva en frío los alimentos y que se ilumine. Todos esos gestos habituales a los que no damos importancia alguna…hasta que las políticas socialistas écolo-wokistas de Sánchez y su banda delincuencial nos retrotraen a la Alta Edad Media.
El felón Pedro Sánchez, el mayor embustero imaginable, nos complica la existencia con su abyecta diarrea legislativa en todos los ámbitos de la vida. El galgo de Paiporta, nos impone sus delirantes políticas en Economía, Fiscalidad, Educación, en Tráfico de vehículos, en Caza, Ganadería, Agricultura, con animales (la última norma de la Ley Animalista, exige que las granjas de cerdos cuenten con calefacción y aire acondicionado), ¡y en Energía!. La obsesión por imponer solo las Energías verdes, que a todas luces son insuficientes sin un mix de gas, de centrales nucleares y de energía hidroeléctrica. Pero como toma las decisiones con criterios ideológicos, y no técnicos, destruye las presas y clausura las centrales nucleares, que para colmo ambas son franquistas. En una Europa también infectada por el wokismo, las absurdas teorías sobre el cambio climático y la Agenda 2030, ya han reaccionado y han vuelto a la generación de energía nuclear, e incluso al carbón. Pero Sánchez y el resto de la extrema Izquierda continúan empecinados en su ideológica visión sobre las energías, incluso después de la evidente demostración del lunes negro de que las energías eólica y solar son insuficientes para la demanda nacional de electricidad. Son inconstantes e insuficientes; lo son incluso sin un parque móvil mayoritariamente compuesto por coches eléctricos, que también pretende este Gobierno imponernos a pesar de lo mucho que contaminan sus baterías y de su propensión a explotar e incendiarse sin ser posible apagarlos.
Sánchez había proclamado que nunca habría un apagón en España, que el anuncio de un posible apagón eran profecías apocalípticas de la derecha…Por lo que estaba clarísimo que un apagón se produciría. Cada una de sus promesas es una certeza de incumplimiento. Sánchez, no sólo es un embustero patológico y un pésimo gestor, además es gafe. Representa la maldición que atrae la mala suerte y la desgracia ajena, que a él no le afecta. Al margen de su pésima gestión y la estrecha relación con la corrupción y el delito de él, de su mujer, de su familia (anteayer fue formalmente procesado su hermanísimo por prevaricación y tráfico de influencias), de su Gobierno y de su partido, nos ha hecho lidiar a los españoles con la erupción de un volcán, con un tremendo incendio, con la pandemia (su Gobierno fue el que peor gestionó el covid de toda Europa con 150.000 muertos, infinidad de personas con secuelas y arruinadas por sus medidas, sus vacunas y mascarillas con las que se enriqueció toda la banda socialista), con una guerra en Europa, con Filomena, con la dana (gota fría) de Valencia, Castellón y Albacete, y ahora con el primer apagón total que se produce en toda nuestra historia. Parece una plaga bíblica. Sólo queda esperar qué será lo siguiente…
Ya sabemos lo que es vivir un día sin electricidad, y seguimos a oscuras en cuanto a explicaciones y anuncio de medidas para que no se repita del Gobierno y el resto de responsables. Cuesta entender que la sociedad española haya normalizado todas las tropelías de este Gobierno de delincuentes, que son una cuadrilla de ladrones y deficientes mentales, votada por otra cuadrilla similar.
¿Hasta cuándo vamos a seguir tolerando el continuo encarecimiento del coste de vida, la ruina económica de España, el paro, la carencia de viviendas, la falta de libertades y de democracia, el nepotismo, el latrocinio institucional generalizado, la pésima política exterior, la asfixiante presión fiscal, la continua vulneración de la Constitución, la masiva inmigración ilegal consentida, la ausencia total de seguridad jurídica y la creación de nuevas leyes abyectas?. ¿Cuántas nuevas desgracias nacionales atraídas por el felón gafe, hemos de soportar?.
Deshacerse de Sánchez y su banda, que no gobierno de coalición, se ha vuelto una cuestión de mera supervivencia.







.jpg)