Desde los años sesenta del pasado siglo, la labor esencial de la élite intelectual europea ha sido aborrecer su propia tradición, hacerla un producto odioso de entes fantasmagóricos como el heteropatriarcado, el racismo, el capitalismo o lo que sea la última ocurrencia de intelectualidad igualitarista y liberal.
La demolición de Occidente
Sertorio
El Manifiesto, 24 de enero de 2020
Ya no estamos en la decadencia, sino en el final. No en la Roma del siglo IV, sino en la del 450. Recordemos que la Urbe cayó en 476 y nadie se lo tomó a la tremenda. El paso del imperio a las monarquías bárbaras fue mucho más suave de lo que las películas de peplum nos cuentan. La vida romana siguió en Italia por la lenta pendiente de la extinción hasta las guerras del siglo VI y la invasión lombarda. Los patricios y senadores mantenían sus fincas y los romanos ya no formaban un populus desde hacía siglos, sino que eran una masa de ilotas que malvivían bajo la tiranía de unos oligarcas que consideraban que era más rentable pagar mercenarios bárbaros que armar al propio pueblo. Si había que sustituir al emperador por un rey germano, tampoco pasaba gran cosa. La vieja identidad quírite ya había sido convenientemente vejada por el universalismo estoico y cristiano, que así justificaba el dominio bárbaro.
Las civilizaciones no perecen como las personas, su muerte dura siglos y siempre es por suicidio, por un odio sobrevenido a sí misma
Es lo que desde Gibbon conocemos como barbarie interna. En Occidente, esta enfermedad del organismo europeo se inició con la Revolución francesa y llegó a hacerse infección generalizada en el siglo XIX, con la extensión del liberalismo, que minó los pilares del orden tradicional de nuestra cultura e instauró en el poder a ese instrumento de destrucción de todo orden espiritual que es el burgués volteriano y demócrata. Sin duda, el corolario del basto y brutal materialismo decimonónico se encarnó en el marxismo, que se complementaba, además, con un hegelianismo pervertido, lo que le proporcionó un contenido místico capaz de crear una mitología mesiánica que conquistara a las masas. Bastaba un mal paso para que el admirable y bello edificio surgido en el año mil se viniera abajo. Entonces llegó 1914. Y tras él, aún peor, 1918. Occidente quedó en manos de oligarquías de demagogos a sueldo de los poderes financieros. Más de un siglo de degradación permanente de la vida cultural, religiosa y política ha pasado desde entonces.
Desde los años sesenta del pasado siglo, la labor esencial de la élite intelectual europea ha sido aborrecer su propia tradición, hacerla un producto odioso de entes fantasmagóricos como el heteropatriarcado, el racismo, el capitalismo o lo que sea la última ocurrencia de intelectualidad igualitarista y liberal. Ese discurso es el que ahora permite que buena parte de los políticos y universitarios europeos abominen de su historia y estén colaborando en la creación de una "Europa" postnacional, sin identidad, sin tradición y sin personalidad.
Ese instrumento de destrucción de todo orden espiritual que es el burgués volteriano y demócrata
Un gran comercio en el que cualquiera cabe y en el que el pasado es algo que olvidar —ahora— y destruir —después—. La abolición de la identidad de los pueblos occidentales es asombrosa, como se puede comprobar en los casos clínicos de Canadá y Suecia, exnaciones destruidas por el credo de la corrección política en menos de una generación. En el caso de Canadá estremece ver como la "dinastía" de los Trudeau —cuyo representante, un histrión profesional, es un perfecto ejemplo del hombre sin atributos contemporáneo— ha aniquilado un país en menos de cuarenta años, ha borrado su historia y su identidad y ha creado de la nada un nuevo y heteróclito "pueblo", mediante un intenso programa inmigratorio en el que se prima a los no europeos.
A día de hoy, ser blanco, heterosexual y cristiano en ese país es garantía de todo tipo de discriminaciones, bendecidas además por los tribunales de justicia. Pero los fondos que se usan para discriminar a esos ciudadanos salen de sus propios bolsillos y de esa manera contribuyen a su propia ruina y a la marginación de sus hijos, a su conversión en parias blancos. Eso sí, también el muy progre Canadá actual es un paraíso del capitalismo salvaje. No por casualidad el partido de los Trudeau se llama socialista y liberal.
Canadá encarna el modelo de laboratorio que se va a imponer en Europa en muy breve plazo, el de la identidad cero.
Por su inconsistencia intelectual, su cinismo y su sumisión a la superélite financiera, Justin Trudeau marca el camino de otros líderes de diseño, hombres sin moral ni conciencia histórica de lo que sus naciones son y representan, simples productos de mercado al servicio de su mediocre ambición personal y de los cada vez menos oscuros poderes que los financian. Esa es la gente que destruirá en breve nuestros estados-nación. Canadá y Suecia marcan el camino.
Sin duda, la socialdemocracia ha sido esencial a la hora de emascular, inhibir y enervar a los pueblos de Europa y América.
Antinacional por definición, la socialdemocracia ha sido y es el mejor instrumento de los poderes financieros mundiales para aniquilar la conciencia nacional y, con ella, el concepto de soberanía, clave para sostener el poder democrático de los Estados y su independencia frente a la dictadura de las grandes empresas.
A cambio de estabular a una población embrutecida, embriagada con unos supuestos "derechos" individuales que sólo contribuyen a una atroz degradación moral, la socialdemocracia ha conseguido transformar al activo y fáustico homo europeus en un eunuco pasivo y poltrón, en un ave de corral bien cebada: en el último hombre nietzscheano, en un monigote pacifista, animalista, feminista, estéril, cosmopolita; el frívolo homo festivus, producto de casi un siglo de estabulación socialdemócrata, es un tipo humano que sólo puede acabar como el futuro esclavo de inminentes conquistadores a los que él mismo abrirá las puertas. De hecho, ya lo está haciendo. El comunismo soviético mataba los cuerpos, pero no las almas. Y a su caída, las viejas naciones resurgieron con mayor fuerza. Pero la socialdemocracia mata el alma y cuando desaparezca sólo se encontrarán taifas barbarizadas y guetos étnicos.
Representada en apariencia por maniquíes como Macron, Tsipras, Sánchez o Trudeau, la presunta clase dirigente no es más que la pantalla de una superélite internacional que ve en las viejas naciones un obstáculo para su desarrollo planetario. Para acabar con ellas dispone de varios instrumentos; el más decisivo es un orden jurídico supranacional impuesto por organizaciones a las que nadie controla ni elige, como la ONU, que establecen conductas, políticas e imponen ideologías haciendo caso omiso de tradiciones, soberanías y culturas.
El segundo es una élite antinacional y antieuropea, radicada en las universidades anglosajonas, que expande desde sus centros académicos los disolventes ideológicos de las conciencias nacionales mediante un pensamiento homogéneo a nivel mundial.
El tercero es la extensión de falsos problemas, de disputas de cariz bizantino sobre temas en el fondo irreales e intrascendentes, como el "género", los "derechos" de los animales o el "planeta", cuya virtualidad real es tanta como la de las disputas teológicas del Bajo Imperio. Pero su fin es crear falsos debates e inocuos "conflictos" que no atacan la cuestión esencial de nuestro tiempo: la emancipación de los pueblos frente a la superélite mundial, la guerra de clases contra los políticos, altos funcionarios, ejecutivos y financieros que nos tiranizan. Fijémonos, por ejemplo, en que el culto apocalíptico del "planeta" puede servir para introducir restricciones en los derechos económicos de los pueblos, para modificar las conductas básicas de la sociedad y para que la gente se resigne con mansedumbre a padecer políticas de pauperización (ahora llamadas de "austeridad").
Sin duda, ya estamos en el fondo de la pendiente. En los próximos años, y como anuncian sin pudor los comisarios de migraciones de la Unión "Europea" o el propio maniquí que dice gobernar España, se abrirán las puertas a una oleada de millones de africanos y musulmanes que serán decisivos a la hora de completar el objetivo esencial de la élite de Bruselas: aniquilar la homogeneidad de las naciones europeas y romper la identidad cristiana y occidental de todo el continente. Y eso va a pasar ya.
El Pacto de Marrakech sobre migraciones impuesto por la ONU, firmado por España el año anterior, adquirirá en breve forma de ley. Para facilitar estos designios, es necesaria que la política de demolición cultural de Europa se acelere. Para eso están la extrema izquierda académica y el papa de Roma.
¿Qué hacer? Resistir y transmitir. Rechazar la aculturación. Encontrar espacios de resistencia, cohesionar lo que quede de la vieja Europa en una comunidad de familias sólida e impermeable a las políticas racistas y denigratorias de la izquierda y del liberalismo progre. Defender la soberanía del Estado-nación como contrapoder del mundialismo avasallador. Y, sobre todo, crear redes de transmisión de nuestras tradiciones a nuestros sucesores; inculcar una conciencia defensiva que permita, en la medida de lo posible, la supervivencia de nuestros pueblos en el naufragio de las próximas décadas. Crear islas de luz en el océano de oscuridad que pronto anegará la vieja Europa, que sólo seguirá existiendo como tal al este del Oder.
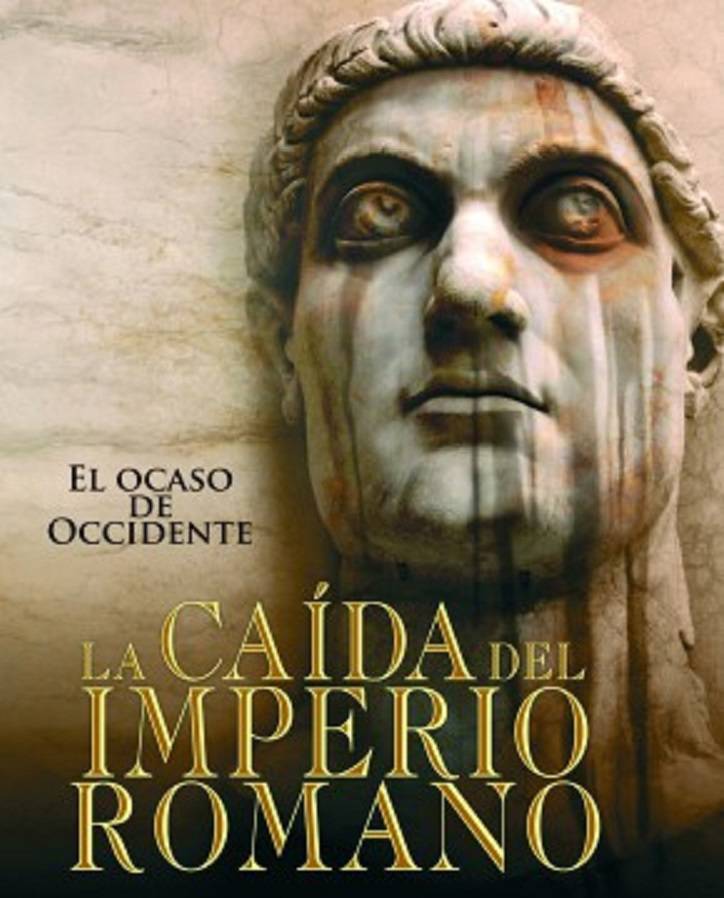
No hay comentarios:
Publicar un comentario